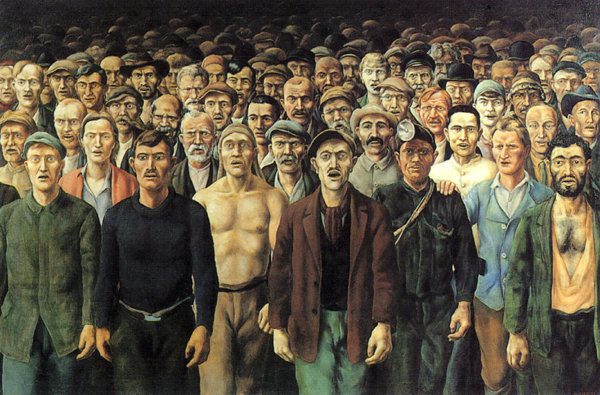Por Guillermo Olivetto.- El año pasado fue, a los ojos de la sociedad, un año muy doloroso y de múltiples pérdidas. Se cayó. Se bajó un escalón. Se temió lo peor. Se perdió dinero, acceso, consumo y esperanza. Hubo que convivir durante eternos meses con dosis de angustia e incertidumbre que consumieron hasta la última gota de energía vital. Un año para el olvido. Que, sin embargo, es aún muy difícil de olvidar. Su presencia en la realidad de la economía cotidiana impide cerrar la herida. La mezcla de sensaciones propias, opiniones ajenas, y datos estadísticos que verifican y recuerdan la profundidad de la caída todavía lastima. El año 2018 no sólo borró el 2017, sino que también se apropió del comienzo de 2019. Agobiados por un contexto que no los estimula y que acota sustancialmente sus expectativas -que no empeore más sería una buena noticia-, los ciudadanos han modificado el foco de su mirada. Ya no esperan demasiado de lo público. Ahora se concentran en sí mismos.
Si la resiliencia es definida por la psicología como la capacidad de superar la adversidad y recuperarse luego de situaciones traumáticas y estresantes, podría llegar a encontrarse en el históricamente demostrado espíritu resiliente de los argentinos la chance para salir del pantano emocional que nos circunda.
Puestos en la alternativa dicotómica “alegría/tristeza”, en la investigación más reciente que realizamos en Consultora W, concluida hace pocos días, el 70% de los argentinos definió este momento como “triste”. Del mismo modo, al tener que optar por la opción “realista/no realista”, el 66% coincide en que este es un tiempo donde prima el realismo.
El neuropsiquiatra, psicoanalista y etólogo francés Boris Cyrulnik afirma que “una infelicidad no es nunca maravillosa. Es un fango helado, un lodo negro, una escara de dolor que nos obliga a hacer una elección: someternos o superarlo. La resiliencia define el resorte de aquellos que, luego de recibir el golpe, pudieron superarlo”.
“Si me guío por lo que dicen, este año va a ser peor. Pero si me guío por lo que pienso hacer, yo creo que va a ser mejor”. “Tengo ganas de ponerle esfuerzo, porque si espero que me arreglen esto, estoy listo”. En estos pensamientos de dos de las tantas personas que entrevistamos en las investigaciones cualitativas que acompañan nuestras encuestas, en este caso de clase media baja -ingresos del hogar cercanos a unos $40.000 mensuales-, podría resumirse el instinto de superación que hoy subyace como una latencia invisible.
Quienes pudieron tomar vacaciones confirman lo que pudo observarse empíricamente. No fue un verano de euforia ni de festejo. Ni siquiera de moderada celebración. Fue un verano de reflexión y sanación. “Nos fuimos a vaciar el frasco. Estábamos quemados”, expresaba un joven de clase media alta (ingresos del hogar de $80.000 mensuales). “Buscamos dejar todo lo negativo allá para encarar los nuevos proyectos. Este año voy a hacer Uber, porque este es mi año”, confiaba un colectivero joven y entusiasta de clase media baja.
No todos tienen las mismas fuerzas. La variable más discriminante es, sin duda, el empleo. A pesar de las enormes complejidades y restricciones que genera una pérdida de poder adquisitivo que fue del 12% en el año, una cosa es darle pelea a la altísima inflación con el escudo protector del trabajo y otra muy diferente sin él. Allí donde se pierde el trabajo hay desesperación. Donde se lo logra preservar, hay empuje.
Las estadísticas de la Secretaría de Trabajo muestran que en 2018 se perdieron dos de cada tres de los puestos de trabajo formales que se habían generado en 2017: 191.000 empleos. Y es altamente probable que esta semana, cuando se publiquen los datos del cuarto trimestre de 2018, la tasa de desempleo haya crecido con respecto al 9% del tercer trimestre.
La clave para que la resiliencia le gane al abandono reside en que este proceso encuentre su freno cuanto antes. Como máximo en el segundo trimestre del corriente año. La pulsión vital y la capacidad de recuperación anímica de nuestra sociedad dependen en buena medida de lo que sean capaces de generar los 12.147.000 ciudadanos que tienen un empleo en blanco más todo lo que puedan sumar aquellos que a pesar de estar en la informalidad hacen de su trabajo el motor que los levanta de la cama cada día.
“Yo estoy armándome para volver a tatuar, vi que se hacen muchas promociones, ofertas, estoy pensando qué tipo de ofertas voy a hacer, sorteos, promociones”. “Yo con los jardines hago cuatro y cobro tres. Te hago tres cortes y el cuarto es gratis. Y así los clientes se quedan”. “En mi caso yo averigüé con respecto a los cursos que hay en los municipios, voy sumando cositas”. Textuales de argentinos de clase baja, con trabajos informales.
La evolución del empleo será “el dato” a monitorear mes a mes para ir decodificando la fisonomía que adquirirá 2019. Tanto en el devenir del consumo como en la influencia que este tenga sobre el humor social y, por ende, en la contienda electoral.
Lo que suceda con la macroeconomía obviamente condiciona, como siempre, todo lo demás. Es el marco de referencia en el que se desenvuelve la escena. Una nueva corrida cambiaria muy probablemente arrasaría con las reservas psíquicas y el potencial proceso de cicatrización. Del mismo modo, una lenta pero progresiva y consistente recuperación, junto con una estabilidad cambiaria, daría la base de sustento que los millones de anónimos esfuerzos individuales necesitan para terminar moviendo de manera visible la rueda colectiva.
A pesar del dólar arriba de $40 y de la inflación anual en el orden del 50%, cuando todavía no llegaron ni la cosecha récord que se espera (140 millones de toneladas, lo que implica US$25.000 millones) ni los “sueldos nuevos” que permitan recuperar algo del poder adquisitivo perdido, cuando todavía “sube todo” -y eso genera fastidio y malhumor- y cuando agobia y decepciona que “la plata no alcanza”, los ciudadanos no perdieron ni la perspectiva histórica ni extraviaron el deseo.
El 92% piensa que estamos en una crisis. Pero solo el 28% cree que la situación se asemeja a la de “la crisis” 2001/2002. Por otra parte, es cierto que el desgano y la apatía se apropiaron de muchos. Un 35% afirma que no tenemos retorno, que no salimos. Contrariamente a lo que podría suponerse, son muchos más los que confían que sí saldremos de esta crisis: 65%. La gran mayoría piensa que será lento y llevará esfuerzo, pero que efectivamente sucederá.
Una vez más, amparados en sus propias fuerzas y sin esperar demasiado de nadie, más que de ellos mismos, los argentinos quieren mayoritariamente dejar atrás el dolor. Y sanar.